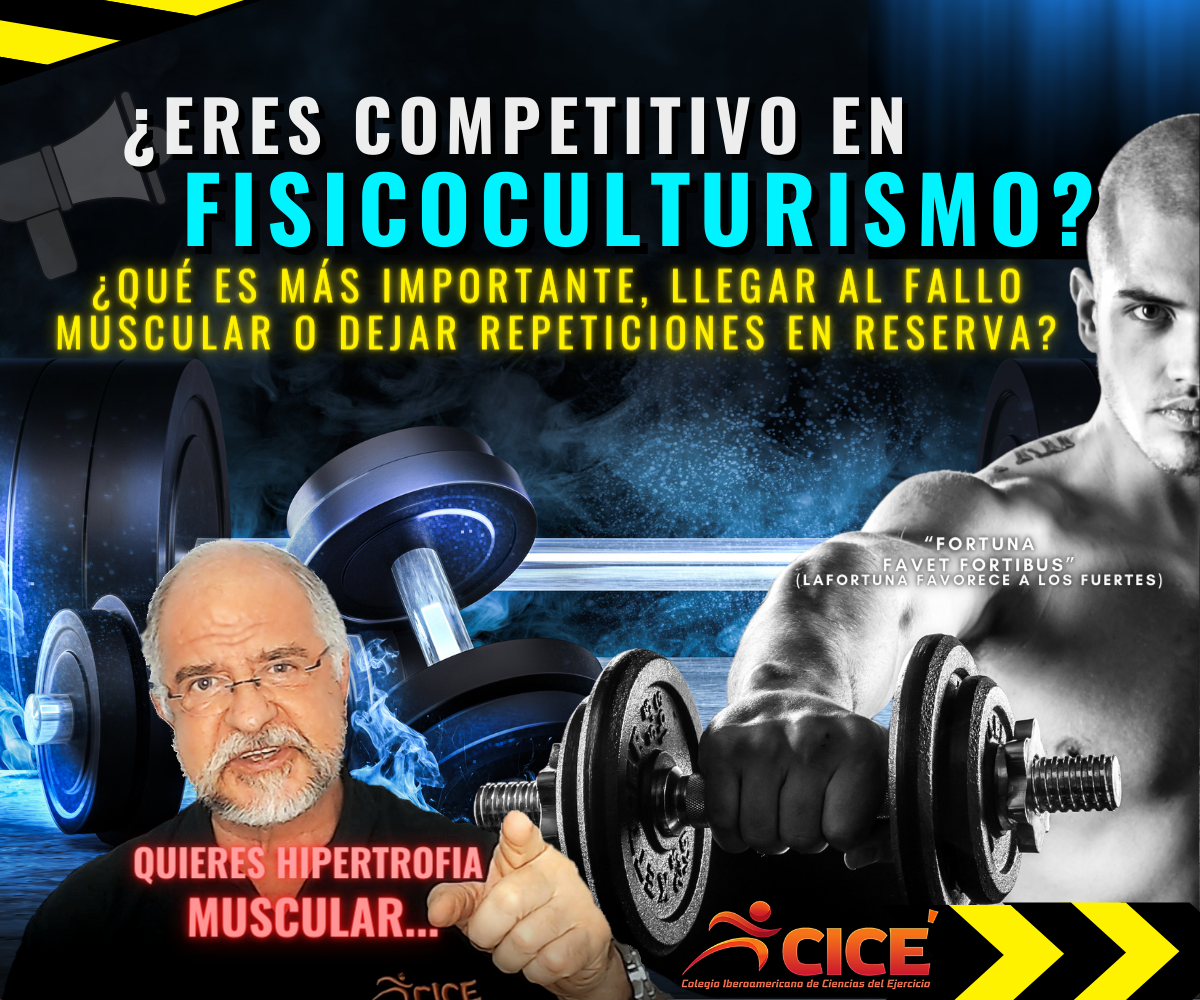¿Eres competitivo en Fisicoculturismo?
¿Quieres Hipertrofia Muscular?
¿Qué es más importante, llegar al fallo muscular o dejar repeticiones en reserva?
FORTUNA FAVET FORTIBUS (La fortuna favorece a los fuertes).
En resumen entrenar con series a la falla bien implementadas puede liberar todo el potencial de sus músculos, pero hay que recordar que esta forma de entrenar no es para cualquiera, es para los fisicoculturistas competitivos que buscan lograr el MÁXIMO en su entrenamiento.
Tal vez una buena recomendación sea hacer todas las series de un ejercicio dejando un par de repeticiones en reserva e ir a la falla muscular total en la serie final.
Y no olvide de usar juiciosamente las series a la falla cuando se hacen ejercicios multiarticulares, por el alto riesgo de lesión, dejando esta técnica para ejercicios uniarticulares o en máquinas que brinden una mayor seguridad.
Un mesociclo de 4 a 6 semanas donde la mayoría de las series lleven a la falla concéntrica y la final a la falla muscular total puede ser como una “fase de choque” que promueva una respuesta de supercompensación y adaptación extrema llevando nuestro físico a un nuevo nivel de muscularidad, el cual debe ser alternado con mesociclos de entrenamiento dejando repeticiones en reserva. Esto asegurará un balance en el estímulo y una recuperación completa para un progreso constante a largo plazo.
Claro que en la encuesta que llevamos a cabo entre nuestros seguidores y amigos del Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, nos referimos, por supuesto, a la importancia de cada una de estas dos formas diferentes de entrenar con el propósito de conseguir la tan ansiada hipertrofia muscular. Esto refleja inmediatamente, en los resultados obtenidos, la orientación hacia la hipertrofia en el entrenamiento, más que a la fuerza, de nuestros seguidores:
64% Llegar a la falla
36% Dejar repeticiones en reserva
Para dar nuestra opinión, vamos a recordar lo que dijo Arnold Schwartzenegger, tal vez el fisicoculturista más exitoso de la historia en todos los sentidos, en cuanto a la forma de entrenar para lograr dicha hipertrofia:
Las últimas 3 o 4 repeticiones son las que hacen el músculo crecer. Esta área del dolor divide los campeones de aquellos que no lo son y esto es precisamente lo que les falta, las agallas para seguir el entrenamiento, soportando la agonía, sin importar lo que pase.
¿A qué se refería Arnold con estas palabras?
Por supuesto que, a entrenar con intensidad, y no nos referimos a ese término como una de las variables agudas del entrenamiento en el sentido de carga, sino a su acepción más amplia. Para lograr la hipertrofia, los músculos deben entrenarse de tal manera que se estimulen la mayor parte de las unidades motoras de un músculo, en todas sus porciones, tanto en el origen, como la inserción, su parte media y todas los compartimentos del músculo entrenado y en todas sus líneas de tiro, movimientos y planos, de tal manera que se sobrepase el umbral de adaptación y el estímulo del entrenamiento sea lo suficientemente intenso como para iniciar la síntesis de proteína muscular y la adaptación, nunca alcanzada si se entrena con sobrecargas progresivas, logrando la hipertrofia como efecto de entrenamiento.
Esto encaja pues con la definición amplia de entrenar con intensidad, aunque el principal problema que nosotros vemos en esta recomendación de entrenar con intensidad es la total subjetividad que existe en ella, ya que el 99% de la población no es capaz de acercarse, ni siquiera un poco al fallo. Cualquier persona, a no ser que tenga una experiencia de muchos años de entrenamiento (y nos referimos a entrenar bien y con intensidades muy altas), siempre va a tener una percepción de mucha mayor intensidad, siempre va a creer que está más cerca del fallo de lo que en realidad se encuentra, que suele ser poca o media intensidad, pero raramente la adecuada.
La subjetividad del entrenador y del alumno se dan de manera muy común. Debemos tener claro que el cuerpo va a intentar boicotear cualquier intento de entrenar a una intensidad alta, por lo que dejar en manos de nuestra mente y nuestra percepción la intensidad del entrenamiento es no saber cómo funciona nuestro cerebro ante estímulos que le incomodan en exceso.
Y por esta misma razón, basar nuestra progresión en la subjetividad, como se suele hacer a través del RIR (Repeticiones en Reserva) o de las escalas de esfuerzo (RPE), es ser muy poco precisos y, por ende, poco rigurosos a nivel profesional.
Por todo ello, nosotros en CICÉ apostamos y argumentamos que hay que entrenar hasta el fallo muscular momentáneo, para asegurarnos el haber reclutado el máximo de unidades motoras, consiguiendo un estímulo suficiente y eficaz. El fallo muscular viene definido como el momento dentro de una serie de repeticiones, donde el sujeto no puede realizar ninguna más.
Es decir, si realizamos press de banca con un peso determinado y llegamos hasta diez movimientos máximos (con una técnica estricta y sin poder realizar un onceavo), significaría que hemos llegado al fallo. Lo que viene a ser 10 RM (repeticiones máximas), o un trabajo al carácter del esfuerzo máximo (González-Badillo y Ribas , 2002).
Ahora bien, debemos distinguir entre fallo muscular total y fallo concéntrico (o positivo) (Willardson J y col., 2010).
El fallo concéntrico, correspondería con la definición realizada anteriormente, aunque algunos autores la denominan fallo muscular directamente. Pero el fallo muscular, propiamente dicho y entendido por otros autores, es que una vez que hemos llegado a ese fallo concéntrico, aún habría fibras musculares que no han sido reclutadas, y en ese momento se utilizarían técnicas alternativas, como “descendentes”, “repeticiones forzadas”, o “negativas forzadas”, o bien aligerando el peso o aumentándolo para realizarlo con ayuda de un compañero.
De esta manera, se conseguirían algunas repeticiones extra, las cuales, sí que provocarían ese estrés deseado en el sistema muscular. (Salvador Vargas y Álvaro Linaza) El principal mecanismo fisiológico que justifica esta teoría radica en que el entrenamiento hasta el fallo muscular total incrementa el reclutamiento de unidades motoras. Durante la realización de entrenamientos con cargas altas, se reclutan unidades motoras de bajo umbral, compuestas de fibras musculares tipo I y tipo IIa. Con las sucesivas repeticiones, estas unidades motoras se van fatigando, lo que resultará en el reclutamiento de unidades motoras de un umbral excitatorio mayor, compuestas principalmente de fibras tipo IIx y que son más difíciles de reclutar.
Una vez que todas las unidades motoras disponibles se han fatigado hasta un punto en el que la carga no puede moverse más allá de un ángulo de articulación crítico, conocido como “sticking point”, se producirá el fallo muscular concéntrico y este será el momento de aplicar alguno de lo Sistemas de Entrenamiento utilizados en el fisicoculturismo como intensificadores de cada serie, tales como las negativas, las descendentes, la pausa-descanso, etc, para llegar al fallo muscular total, concéntrico y excéntrico. Por tanto, el entrenamiento hasta el fallo muscular total permitirá alcanzar un mayor reclutamiento de unidades motoras, convirtiéndose en un importante estímulo para el desarrollo de la fuerza muscular.
Pero la cosa no es tan sencilla como llegar solo a la falla muscular total en una serie, ya que en múltiples estudios se ha corroborado que para lograr un grado máximo de estimulación de un músculo o grupo muscular hay tres mecanismos primarios:
La tensión mecánica El estrés metabólico El daño muscular
Genial la gráfica de Chris Beardsley, donde se muestra en la primera parte como cargas bajas a bajas velocidades de ejecución intencionadas no son un estímulo suficiente para un amplio reclutamiento. Si vemos el tercer esquema, también serían cargas bajas pero la bajada de velocidad se daría, en este caso, a consecuencia de la fatiga provocada por el fallo, donde no solo habría un alto reclutamiento, sino también, un gran número de puentes cruzados de actina y miosina de manera simultánea.
Y en el esquema central, se darían cargas bajas y altas velocidades, donde el reclutamiento sería alto, pero el número simultáneo de puentes cruzados descendería. Por tanto, si va a usar bajas cargas con TUT amplios con el objetivo de generar hipertrofia, puede ir rápido o lento, pero “vaya al fallo”. Por otro lado, no se debe llegar al fallo siempre puesto que altos TUT proporcionan entornos metabólicos importantes y la recuperación de este tipo de entrenamientos es más costosa.
EN RESUMEN entrenar con series a la falla bien implementadas puede liberar todo el potencial de sus músculos,
pero hay que recordar que esta forma de entrenar no es para cualquiera, es para los fisicoculturistas competitivos que buscan lograr el máximo en su entrenamiento.
Tal vez una buena recomendación sea hacer todas las series de un ejercicio dejando un par de ellas en reserva e ir a la falla muscular total en la serie final. Y no olvide de usar juiciosamente las series a la falla cuando se hacen ejercicios multiarticulares, por el alto riesgo de lesión, dejando esta técnica para ejercicios uniarticulares o en máquinas que brinden una mayor seguridad. Un mesociclo de 4 a 6 semanas donde la mayoría de las series lleven a la falla concéntrica y la final a la falla muscular total puede ser como una “fase de choque” que promueva una respuesta de supercompensación y adaptación extrema llevando nuestro físico a un nuevo nivel de muscularidad, el cual debe ser alternado con mesociclos de entrenamiento dejando repeticiones en reserva. Esto asegurará un balance en el estímulo y una recuperación completa para un progreso constante a largo plazo.
REFERENCIAS
- GONZÁLEZ BADILLO, J.J. RIBAS, J.J. (2002) Programación del entrenamiento de fuerza. INDE Publicaciones. Barcelona. ISNB 97-884-97-29-01-35.
- IZQUIERDO, M., GONZÁLEZ BADILLO, J.J. (2006) Influencia del volumen y la intensidad en el entrenamiento de la fuerza y potencia muscular. G-SE. PubliCE Standard.
- SCHWARZENEGGER, ARNOLD. (1992) Enciclopedia del culturismo. Editorial Martínez Roca. Barcelona. ISBN 84-270-16-13-1.
- WILLARDSON, J.M., WILSON, J.G., G.J., NORTON, L. (2010) Entrenamiento hasta el fallo y más allá en programas convencionales de ejercicios con sobrecarga. G-SE. PubliCE Standard.
- WILLARDSON, J.M., WILSON, J.G., G.J., NORTON, L. (2010) Training to Failure and Beyond in Mainstream Resistance Exercise Programs. Strength & Conditioning Journal. 32(3):21-29.
- AHTIAINEN J.P.., PAKARINEN, A., KRAEMER, W.J., HÄKKINEN,K. (2003). Acute hormonal and neuromuscular responses and recovery to forced vs maximum repetitions multiple resistance exercises. Int J Sports Med. 24(6):410-8.
- BOMPA, TUDOR O., CORNACCHIA LORENZO J. (2006) Musculación Entrenamiento Avanzado.Editorial Hispano Europea.
- FERNANDO NACLEIRO (2008) Variables a considerar para Programar y Controlar las variables del Entrenamiento de Fuerza. G-SE. PubliCE Premium.
- GILLES COMETTI (2005) Los métodos modernos de musculación. Editorial Paidotribo. ISBN 9788480193894.
- DAVIES, T., ORR, R., HALAKI, M., & HACKETT, D. (2016). Effect of training leading to repetition failure on muscular strength: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 46(4), 487-502.
- SAMPSON, J. A., & GROELLER, H. (2016). Is repetition failure critical for the development of muscle hypertrophy and strength?. Scandinavian Journal Of Medicine & Science In Sports, 26(4), 375-383.
- NÓBREGA, S. R., UGRINOWITSCH, C., PINTANEL, L., BARCELOS, C., & LIBARDI, C. A. (2018). Effect of Resistance Training to Muscle Failure vs. Volitional Interruption at High-and Low-Intensities on Muscle Mass and Strength. The Journal of Strength & Conditioning Research, 32(1), 162-169.
- WILLARDSON, J. M., NORTON, L., & WILSON, G. (2010). Training to failure and beyond in mainstream resistance exercise programs. Strength & Conditioning Journal, 32(3), 21-29.
- SCHOENFELD, B. J., OGBORN, D., & KRIEGER, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 35(11), 1073-1082.
- FRY, A. C., & KRAEMER, W. J. (1997). Resistance exercise overtraining and overreaching. Sports Medicine, 23(2), 106-129.
- IZQUIERDO, M., IBANEZ, J., GONZÁLEZ-BADILLO, J. J., HAKKINEN, K., RATAMESS, N. A., KRAEMER, W. J., … & GOROSTIAGA, E. M. (2006). Differential effects of strength training leading to failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and muscle power gains. Journal of Applied Physiology, 100(5), 1647-1656